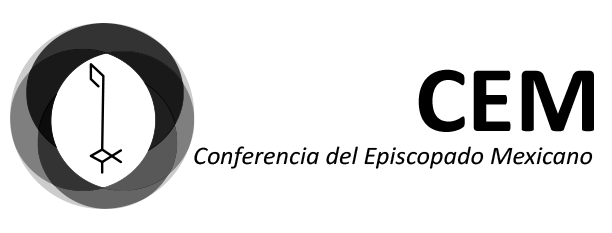El misterio de la eucaristía está estrechamente conectado con el compromiso cristiano de construir la paz: Cristo ofreciéndose al Padre en la libertad del amor, como sacrificio reconciliador y nosotros unidos a él, para vivir en comunión con Dios y con los hermanos.
Cuando nos reunimos como asamblea tomamos primero conciencia de que fuimos convocados, que el Buen Pastor nos ha encontrado en nuestras situaciones concretas de sufrimiento y violencia, de egoísmo y lucha, y que nos congrega en torno al altar. Saber que vamos a dejarnos transformar por él, es ya un primer paso en el camino de conversión. Confiar que nos acepta con nuestra fragilidad y pequeñez, que sabe del barro del que estamos hechos, nos permite acercarnos con gratitud y confianza.
Al confesar que somos pecadores delante de Dios y de los hermanos, abrimos el corazón y la mente para recibir la misericordia. Se nos invita a reconocernos necesitados, a sentirnos corresponsables por las cosas que en el mundo no corresponden al proyecto de Dios no sólo en forma personal, sino también como comunidad humana y como Iglesia.
Pensamos que la violencia y la injusticia son provocadas por otros, sin tomar en cuenta que también nuestra pasividad y falta de compromiso alientan estas situaciones. Jesús nos invita no simplemente a ser pacíficos, sino a ser constructores de paz. El pacífico puede ser alguien que deja pasar las cosas sin mover un dedo, incluso cuando ante sus ojos se comenten injusticias y males. El constructor de la paz tiene una actitud activa, dinámica. Se involucra en la realidad para transformarla en reino de Dios, incluso sabiendo que esto puede ocasionarle dificultades. Y esta fuerza le viene de un corazón reconciliado y amante de la paz.
Luego, escuchando con atención la Palabra de Dios que consuela, pero que también penetra las entrañas y las divide como una espada de doble filo, el creyente acompaña el caminar del pueblo de Israel y de la comunidad cristiana en su esfuerzo por responderle a Dios con fidelidad y se siente entonces interpelado a hacer lo mismo. Los profetas, los apóstoles, la gente sencilla y fiel que vemos en los relatos bíblicos somos nosotros, con sus mismos miedos y temores, con sus aciertos y avances. La construcción de una comunidad fraterna y solidaria, pacífica y pacificadora ha sido desde el principio de la humanidad el sueño de Dios para nosotros. En la medida que su Palabra cala en nuestras conciencias y permitimos que sea fecunda, entonces va permeando nuestras actitudes y modos de relacionarnos con justicia y fraternidad.
No asistimos a la eucaristía como espectadores de un evento mágico, vamos como celebrantes que exponen sus vidas a Dios para que las conforme con la vida de su Hijo. La transformación del pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo por la fuerza del Espíritu es también la transformación de los que participan en comunidad eucarística. Si venimos cansados y sin esperanza, salimos como cuerpo fortalecido y lleno de paz. Con Jesús con-morimos y con-resucitamos, entramos con él en su misterio pascual, para volver a los trabajos cotidianos a vivir de modo distinto. Vivos y amantes de la vida.
Una de las insistencias del Resucitado cuando se encuentra con sus discípulos es la paz. En el relato de Juan 20,19-23 repite constantemente «la paz esté con ustedes». El Resucitado no es entonces un resentido, no viene clamando justicia contra los que le condenaron, no viene en medio de sus discípulos reclamando su abandono durante su pasión y muerte, viene trayendo paz; viene sí, mostrando las huellas de sufrimiento en sus manos y costado, pero sin que sus palabras reflejen amargura o rencor. Invita a sus discípulos a abrirse al Espíritu reconciliador y los hace mensajeros de reconciliación.
De la misma manera, quienes nos encontramos con el Crucificado-Resucitado en la eucaristía somos reconciliados, transformados para ser reconciliadores. Constructores de paz.
Antes de participar de la comunión es por eso necesario confesar nuestra común unión orando al Padre nuestro. Porque en él encontramos la razón última de nuestra identidad y dignidad. Somos sus hijos, y esto nada ni nadie nos puede quitar. Pero somos también hermanos. Quienes están al lado no son sólo también hijos de Dios, sino son mis hermanos y hermanas en Cristo. El saludo de paz no es por tanto un simple gesto de cortesía, sino un reconocimiento profundo de los lazos que nos unen con cada ser humano en el mundo, independientemente de su raza o credo.
En el apretón de manos o en el abrazo de paz está simbolizado nuestro empeño por hacer de nuestra sociedad una comunidad de hermanos. Nuestras diferencias son puestas en su lugar como oportunidades de crecimiento mutuo, de enriquecimiento e incluso como principio de verdadera comunión.
Así, cuando nos acercamos a recibir el cuerpo y sangre de Cristo, nos sentimos también cuerpo de Cristo, su cuerpo. Y como él, nos sentimos llamados a vivir para los demás, a entender nuestra vida como pan partido y compartido que genere vida en abundancia.
La eucaristía es entonces escuela de paz, nos enseña a ser instrumentos de reconciliación. De reconciliados a reconciliadores, de pacíficos a edificadores de paz, de hombres aislados a comunidad fraterna y solidaria. La eucaristía como acción de gracias y como memorial del misterio pascual de Jesús rebasa la celebración cultual y se hace proyecto de vida, acción política, justicia social. Somos enviados a vivir lo celebrado, a convertirnos en eucaristía viviente. La paz entonces no vendrá mágicamente de una plataforma de gobierno, no será impuesta por un régimen militar, sino que será el fruto de corazones agradecidos, transformados por la fuerza del Espíritu del Resucitado. No podemos esperar una patria más justa y pacífica mientras no nos comprometamos en su construcción. Como nos han enseñado los obispos mexicanos, «Que en Cristo, nuestra paz, México tenga una vida digna».
Pbro. Dr. Ricardo González Sánchez