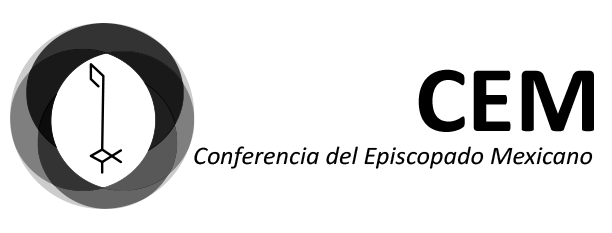+Enrique Díaz Díaz
Ven, Padre de los Pobres
Obispo de Irapuato.
Dos escenas muy similares nos presentan las lecturas de este día, para mostrarnos la fuerza del Espíritu. Dos escenas que se transforman, que se llenan de luz y que dan esperanza porque eso es la fiesta de Pentecostés. Las puertas cerradas de los discípulos por miedo a los judíos y las puertas cerradas del Cenáculo son manifestaciones claras de discípulos temerosos, apocados y desconfiados. La fiesta de Pentecostés nos tendría que lanzar a una nueva y vigorosa vida y seguimiento de Jesús. Sí, en un primer momento se presenta a los apóstoles con las puertas cerradas, pero después todo parece apertura, dinamismo y entusiasmo para predicar y vivir la Buena Nueva de la Palabra de Dios. Frente al Espíritu no se puede vivir con las puertas cerradas, se necesita abrir completamente las puertas y ventanas y sobre todo el corazón para recibir su fuerza y la renovación tanto interior como exterior. Los primeros cristianos sorprendían por la frescura y espontaneidad con que vivían y anunciaban el Evangelio. Ahora a los cristianos nos miran como anquilosados, fríos y calculadores, como temiendo que el Espíritu invada nuestras vidas y venga a desinstalarnos. El Espíritu es ante todo vida y dinamismo y con su fuerza invadirá nuestras vidas. Cuando se les presenta Jesús todo se transforma al “soplo” del Espíritu. Es decir, les infunde una nueva creación que los viene a sacar de aquel estado original de confusión y oscuridad para inundarlos de su luz.
La imagen inicial refleja muy claramente lo que pasa entre nuestras comunidades: se han llenado de miedo y viven con las puertas atrancadas. La violencia se adueña de nuestras calles, los robos son el pan de cada día, los ejecutados ya no los percibimos lejanos sino caen a nuestro lado. Y cerramos las puertas y cerramos el corazón. Nos tornamos desconfiados y nos volvemos agresivos. Hemos perdido la confianza en las personas, peor, hemos perdido la confianza en nosotros mismos y el miedo se ha adueñado de nuestras vidas. Pero entonces escuchamos claramente la oración del salmo que nos lanza a confiar y a construir: “Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra”. Y la súplica del salmista hoy se hace más realidad que nunca: encontramos una tierra destruida y saqueada, una tierra invadida de injusticias y dolor, una tierra que está a punto de colapsar por la insaciable voracidad de los hombres. Y ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es una creación que sea alimento y patrimonio de todos los hombres para que todos puedan vivir con dignidad, para que todos tengan opciones de alimento y de trabajo, que todos puedan acceder a la educación y a los bienes necesarios. El Espíritu viene a cambiar todo este sistema de injusticia. Pero no es sólo cambiar, sino transformar verdaderamente: corazón, personas y todo el universo.
Nuestras comunidades están, a veces, replegadas, ocultas, sin dar testimonio. Es como si no tuvieran alegría, perdón, paz y vida que transmitir. Se percibe un olor a viejo, a rancio, a temor. Necesitamos abrir puertas y ventanas y dejar que entren nuevos vientos. Necesitamos que el Señor resucitado se haga presente y nos transmita el soplo creador del Espíritu que infunde aliento de vida. Quien se deja invadir por el Espíritu, descubre que la fuente de su misión es el amor del Padre. Entonces, empieza a sentir y a vivir como Jesús. Se abre su corazón ante quienes sufren el dolor, la injusticia, la ignorancia, el hambre, el sinsentido. Y en su vida, no sólo es capaz de perder el miedo, sino que descubre que la plenitud y la realización están en ese salir de sí mismo y vivir para los demás. Persona resucitada es la que se deja guiar por el Espíritu de Dios hacia la aventura, la sorpresa, la novedad, la vida… Persona movida por el Espíritu es la que arriesga su vida para que haya nueva vida, la que defiende la vida amenazada, la que rompe los esquemas, la que se atreve a hablar el lenguaje nuevo del amor.
El día de Pentecostés se nos plantea como una nueva creación, algo completamente nuevo, que ni siquiera se podrían antes imaginar. Miremos con atención el evangelio: “al anochecer”, “con las puertas atrancadas”, “con miedo a los judíos”, etc. Unos discípulos incrédulos, aturdidos, encerrados en sí mismos e incapaces de creer en la resurrección del Señor. Para después presentárnoslos como los atrevidos, los valientes, los abiertos de ventanas y corazón, los capaces de asumir todos los riesgos de predicar el Evangelio. Y es que así obra el Espíritu: llena por dentro y lanza hacia fuera. Como una fuente inagotable que necesita desbordarse, “Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a profetizar”. Por eso la secuencia es un continuo repetir e implorar la presencia del Espíritu: “Ven, Padre de los pobres… Ven… Ven…” Es insistente este grito que brota de lo profundo del corazón. En él se expresa toda el ansia de quien está sufriendo y busca el consuelo. De hecho, más adelante encontramos ese anhelo de una “pausa en el trabajo y el consuelo en medio del llanto”. Y es lo que hace el Espíritu. En este día de Pentecostés abramos nuestro corazón y con mucha valentía pidamos que venga a sanar las heridas, que lave nuestras inmundicias, que fecunde nuestros desiertos y doblegue nuestras soberbias. No tengamos miedo: el Espíritu endereza, alienta, fortalece y anima. No tengamos miedo ni a la violencia ni a la maldad, el Espíritu está con nosotros. Pero se requiere la participación abierta de cada uno de nosotros. Que sepamos abrir las puertas cerradas, que no escondamos las heridas, sino que dejemos que el soplo del Espíritu sea un remanso de paz en medio de tantas tormentas.
Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones.
Fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo.
Ven, Dios Espíritu Santo